
Cuando entré por primera vez en la que, a partir de entonces, sería una más de las propiedades de mi familia, mi espíritu no soportó pesares distintos al del cansancio que el largo trayecto cabalgando le había inflingido. Ninguna sombra se abatió sobre mi alma, ningún presentimiento oscuro añadió peso a mis hombros y sin embargo… entre aquellas paredes de piedra enmohecida y cortinajes hechos jirones, la soledad de la noche se multiplicaba como por arte de alguna magia desconocida por los mortales de buenas costumbres.
La primera noche que pasé entre sus muros podría resumirse en una sola palabra: soledad.
Tan tremenda sensación para un hombre, familiar y acostumbrado al calor del hogar, como lo era yo hizo que las horas se arrastraran lentas y espesas, como el lodo que atrapa tus pies en los pantanos y evita tu avance. La soledad se pegó a mi piel, impidió que mis párpados descansaran y aumentó el eco que provocaban los latidos en mi pecho.
En el momento en que Mara, el ama de llaves contratada por mi padre, puso los pies en el suelo de la cocina, mi angustia se tornó palabras y le contaron lo pesaroso de mi noche pasada.
La buena señora, de alma cristiana y corazón piadoso, hizo dos veces la señal de la cruz antes de contarme lo que yo debería haber sabido antes de pernoctar en aquella casa, pero por lo visto, nadie había tenido a bien informarme de lo que hubiese acontecido tantos años antes.
Según la hábil narración de Mara, aquellas paredes estaban impregnadas de los sentimientos del hombre que las construyó.
_ Murió en la más tremenda de las soledades _ volvió a persignarse como si aquel gesto lo explicase todo.
Después de varias invocaciones al Espíritu Santo y llamamientos a algún que otro Santo, con menos abolengo pero con más tradición local de protectorado, conseguí que mi mente asimilara la historia de aquel hombre y de su muerte en soledad.
He de avisar a quien me lea, que la historia llegó a obsesionarme hasta tal punto que esa obsesión fue la que me llevó a un comportamiento que nunca, ni antes ni después, ha vuelto a repetirse en mi persona y en mis buenas costumbres.
El hombre que construyó la casa, se casó en segundas nupcias tras haber enviudado. La esposa era una joven, de buena familia y mejor presencia, nacida en el condado vecino.
Quiso el destino que ella contara 25 años y que el dueño y señor de aquella finca aportar al matrimonio un hijo de 20 años de edad, con mirada más profunda, carácter más dulce y atenciones para con la joven que ensombrecían las de su padre.
Las habladurías narran hasta el momento en el que ambos huyeron del lugar y el drama se cebó por partida doble contra el buen hombre: como padre deshonrado y como esposo despechado.
Cuentan que nunca volvió a vérsele fuera de la alcoba, la misma que yo ocupaba, hasta el día en que la muerte se apiadó de él y vino a buscarlo para acabar con la soledad en la que él mismo había decidido recluirse.
En cuanto la señora Mara me dio las buenas noches y tomó el oscuro camino que llevaba al pueblo, subí el candelabro a la alcoba y pude observar cómo la obsesión por aquel individuo se apoderaba de mi mente y de mi alma. ¿Qué podría empujar a un hombre cabal a dejarse morir en vida? ¿Qué fuerza desconocida lo había impulsado a aquella actitud estática en vez de tomar la decisión de perseguir a los amantes y dar debida cuenta de su venganza?
El cúmulo de preguntas sin respuestas y esa sensación pegada a cada porción de mi piel, hicieron que mi mirada, igual de trastornada que mi mente, comenzara a ver aquella habitación de forma diferente.
Ya no era una alcoba, era el lugar escogido para un encierro. Con la falta de volunta que aquel hombre había impuesto a sus movimientos y a su vida, hubiera sido exactamente igual si las ventanas hubiesen desaparecido de los muros. Si hubieses tapiado la puerta, el desenlace hubiera sido exactamente el mismo porque lo que su pena perseguía era una habitación cerrada… cerrada al mundo exterior y a su dolor interior.
Por un momento llegué a verlo, sentado en la mecedora sobre la que yo había puesto mi capa y mi sombrero. Estático, hierático, sin pestañear ante la entrada del sol entre las cortinas y sin molestarse en prender una mísera vela cuando la noche sumía su encierro en la más negra de las oscuridades. Siempre con la mirada fija en la misma pared.
Y entonces, mi mente perturbada y obsesionada, lo vio claro.
Bajé a la cocina, todo lo deprisa que podía correr sin que el aire movido por mi carrera apagara las velas del candelabro, y rebuscando en los cajones encontré un martillo, de dimensiones más escasas de las necesarias pero que ayudado por mi empeño podría servir.
Como si unas ansias desconocidas se hubieran apoderado de mis movimientos, la fuerza de mi brazo fue deshaciendo el muro que se interponía entre mi persona y mis temores a estar desvariando.
Introduje el candelabro por el hueco practicado y aparecieron ante mí: los dos amantes.
Entre cuatro muros que apenas dejaban espacio para la cama que los albergaba… dos cuerpos abrazados que presentaban en rictus típicos de los muertos ya descarnados, a quien su verdugo había tenido la deferencia de otorgar juntos el momento de su venganza.
Aquellos muros habían sido levantados alrededor de la cama, como si la tumba fuese el único tálamo que les fuera permitido. Una habitación cerrada para dos muertos que explicaba el misterio de la otra habitación, la que un muerto en vida consideraba su cámara cerrada.
La primera noche que pasé entre sus muros podría resumirse en una sola palabra: soledad.
Tan tremenda sensación para un hombre, familiar y acostumbrado al calor del hogar, como lo era yo hizo que las horas se arrastraran lentas y espesas, como el lodo que atrapa tus pies en los pantanos y evita tu avance. La soledad se pegó a mi piel, impidió que mis párpados descansaran y aumentó el eco que provocaban los latidos en mi pecho.
En el momento en que Mara, el ama de llaves contratada por mi padre, puso los pies en el suelo de la cocina, mi angustia se tornó palabras y le contaron lo pesaroso de mi noche pasada.
La buena señora, de alma cristiana y corazón piadoso, hizo dos veces la señal de la cruz antes de contarme lo que yo debería haber sabido antes de pernoctar en aquella casa, pero por lo visto, nadie había tenido a bien informarme de lo que hubiese acontecido tantos años antes.
Según la hábil narración de Mara, aquellas paredes estaban impregnadas de los sentimientos del hombre que las construyó.
_ Murió en la más tremenda de las soledades _ volvió a persignarse como si aquel gesto lo explicase todo.
Después de varias invocaciones al Espíritu Santo y llamamientos a algún que otro Santo, con menos abolengo pero con más tradición local de protectorado, conseguí que mi mente asimilara la historia de aquel hombre y de su muerte en soledad.
He de avisar a quien me lea, que la historia llegó a obsesionarme hasta tal punto que esa obsesión fue la que me llevó a un comportamiento que nunca, ni antes ni después, ha vuelto a repetirse en mi persona y en mis buenas costumbres.
El hombre que construyó la casa, se casó en segundas nupcias tras haber enviudado. La esposa era una joven, de buena familia y mejor presencia, nacida en el condado vecino.
Quiso el destino que ella contara 25 años y que el dueño y señor de aquella finca aportar al matrimonio un hijo de 20 años de edad, con mirada más profunda, carácter más dulce y atenciones para con la joven que ensombrecían las de su padre.
Las habladurías narran hasta el momento en el que ambos huyeron del lugar y el drama se cebó por partida doble contra el buen hombre: como padre deshonrado y como esposo despechado.
Cuentan que nunca volvió a vérsele fuera de la alcoba, la misma que yo ocupaba, hasta el día en que la muerte se apiadó de él y vino a buscarlo para acabar con la soledad en la que él mismo había decidido recluirse.
En cuanto la señora Mara me dio las buenas noches y tomó el oscuro camino que llevaba al pueblo, subí el candelabro a la alcoba y pude observar cómo la obsesión por aquel individuo se apoderaba de mi mente y de mi alma. ¿Qué podría empujar a un hombre cabal a dejarse morir en vida? ¿Qué fuerza desconocida lo había impulsado a aquella actitud estática en vez de tomar la decisión de perseguir a los amantes y dar debida cuenta de su venganza?
El cúmulo de preguntas sin respuestas y esa sensación pegada a cada porción de mi piel, hicieron que mi mirada, igual de trastornada que mi mente, comenzara a ver aquella habitación de forma diferente.
Ya no era una alcoba, era el lugar escogido para un encierro. Con la falta de volunta que aquel hombre había impuesto a sus movimientos y a su vida, hubiera sido exactamente igual si las ventanas hubiesen desaparecido de los muros. Si hubieses tapiado la puerta, el desenlace hubiera sido exactamente el mismo porque lo que su pena perseguía era una habitación cerrada… cerrada al mundo exterior y a su dolor interior.
Por un momento llegué a verlo, sentado en la mecedora sobre la que yo había puesto mi capa y mi sombrero. Estático, hierático, sin pestañear ante la entrada del sol entre las cortinas y sin molestarse en prender una mísera vela cuando la noche sumía su encierro en la más negra de las oscuridades. Siempre con la mirada fija en la misma pared.
Y entonces, mi mente perturbada y obsesionada, lo vio claro.
Bajé a la cocina, todo lo deprisa que podía correr sin que el aire movido por mi carrera apagara las velas del candelabro, y rebuscando en los cajones encontré un martillo, de dimensiones más escasas de las necesarias pero que ayudado por mi empeño podría servir.
Como si unas ansias desconocidas se hubieran apoderado de mis movimientos, la fuerza de mi brazo fue deshaciendo el muro que se interponía entre mi persona y mis temores a estar desvariando.
Introduje el candelabro por el hueco practicado y aparecieron ante mí: los dos amantes.
Entre cuatro muros que apenas dejaban espacio para la cama que los albergaba… dos cuerpos abrazados que presentaban en rictus típicos de los muertos ya descarnados, a quien su verdugo había tenido la deferencia de otorgar juntos el momento de su venganza.
Aquellos muros habían sido levantados alrededor de la cama, como si la tumba fuese el único tálamo que les fuera permitido. Una habitación cerrada para dos muertos que explicaba el misterio de la otra habitación, la que un muerto en vida consideraba su cámara cerrada.




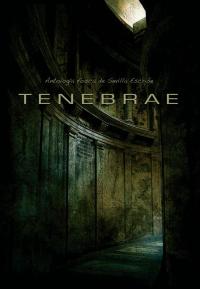
0 comentarios:
Publicar un comentario