 -->
-->
Malgasté cientos de vidas intentando escribir el relato definitivo, aquel que me encumbrara, que me izara al Olimpo destinado a los mejores, que me colocara al nivel de un Lovecraft o un Dunsany, o acaso un Bierce o un Borges. Escribí y escribí hasta lo indecible. Me devané los sesos con cada palabra, con cada párrafo.
Exprimí hasta el último de mis recursos. Pero no, ese ser enjuto y odioso tuvo que escribirlo por mí.
No era mejor que yo, ni mucho menos. Era un mero aprendiz, un niñato malcriado de apenas dieciséis años al que soportaba sólo para vivir, para ir tirando. Un bobalicón barbilampiño que plagiaba hasta el último de mis comentarios.
Y sin embargo allí estaba, con un ritmo perfecto, una cadencia envidiable. Una estructura encomiable, a la altura de los mejores. Redondo y completo como una gran bola de nieve. Y sólo yo lo había leído.
Quise creer que era suerte. Mil monos aporreando mil máquinas durante mis años podrían escribir El Quijote, o ese maldito relato. No había que darle más vueltas.
En la siguiente clase en la que nos vimos me asaltó una duda: ¿Y si no era suyo? ¿Y si después de todo lo había copiado de algún escritor que yo no conocía?
Fue directo al grano. Me preguntó qué me había parecido el relato y yo, notando que el aire comenzaba a faltarme, contesté que aún no lo había leído, «sólo pude echarle un vistazo por encima» dije azorado, «escribe algo ahora, tres cuatro líneas».
Las escribió… en apenas dos minutos. Y un odio incontrolable me inundó cuando leí aquellos párrafos. ¿Sabe usted lo que es eso para un escritor?, ¿imagina acaso el hastío que te produce el reconocer que un adversario es mejor que tú en lo único que sabes hacer? Yo habría tardado horas en escribir esos mismos párrafos y no habrían quedado completos. Me habría costado sangre sudor y lágrimas expresar tanto con tan poco. Y le aseguro que no lo habría conseguido. Sé cuáles son mis limitaciones, no me engaño. Y sin embargo, ese maldito crío…
No sé qué pasó por mi cabeza, sólo anhelaba haber escrito aquello, aquellas palabras instantáneas, aquel relato… Lo maté.
No intente descubrir cómo lo hice, pues al menos yo no lo recuerdo. Sólo sé que cada segundo que pasaba delante de aquél imbécil me hacía empequeñecer, me sumergía cada vez más en una miseria insoportable que me ahogaba, que asfixiaba hasta la última de mis neuronas.
—¿Y el cuerpo? —susurró su interlocutor.
—Ya le he dicho que no me acuerdo. No sé cómo me deshice de él.
—Pero algo tiene que recordar, ¿lo golpeó y lo tiró al río?
—No lo sé.
—¿Lo enterró?
—No lo sé, no lo sé.
—Pero, por Dios, algo tiene que recordar. Llega aquí, un escritor de prestigio. Dice que mató a una persona, que se deshizo del cadáver, que ha suplantado su personalidad para publicar el que es, sin duda, el mejor relato del siglo XX, y no recuerda qué hizo con el cuerpo.
—Yo no he dicho en ningún momento que suplantara la personalidad de nadie. El relato no lo escribí yo y ya está. Mi nombre es mi nombre, mi foto es mi foto y yo soy yo, un asesino. Y no el escritor de ese relato. Lo odio, odio ese relato igual que lo odiaba a él. Cada día me recuerda el mal que hice, ambos me lo recuerdan, me obligan a hacerlo.
—Pero comprenderá que sin cuerpo no hay crimen.
—Ese es el problema. Que hay un cuerpo. Sé que existe aunque no sé cómo me deshice de él.
—¿Dónde está? ¿Dónde lo ocultó? ¿Lo descuartizó acaso? ¿Le ató una piedra al cuello y lo tiró al canal? ¿Lo sumergió en ácido hasta que se descompuso? ¿Qué hizo con el cadáver? ¿Dónde está? 

—En todas partes. Alzo la vista y lo veo observarme desde una ventana. Miro por el retrovisor y allí está, en una moto o en otro coche. Lo siento andar a hurtadillas por la casa, furtivo. Ajeno a todo y siguiéndome. Observándome. Sumergiéndome en algún viaje siniestro que no alcanzo a comprender. Pensando nuevas formas de hacerme sufrir.
—¿Y cuál era su nombre?
—Marcelo, Marcelo Estadievki.
—¿Español?
—Argentino, de abuelo ruso.
—Vivía con los padres.
—Con la abuela materna.
—¿Dónde?
—No lo sé, no lo sé —comenzó a llorar. Se enjugó las lágrimas con las palmas de las manos.
—Pues no podemos ayudarle. —El comisario aspiraba profundamente un cigarrillo. Se mesaba la barba, manía que había adquirido en sus años de servicio y releía las notas que había ido tomando durante la declaración—. No hay ningún desaparecido que concuerde con esas características. Llevamos horas intentando dar con él. Hemos revisado los expedientes de desaparecidos. Sencillamente no existe. Sí lo mató como usted dice, nadie se ha preocupado en poner una denuncia, por lo que no se le puede acusar de nada.
—Pero yo lo maté.
—Y yo le creo, pero la justicia es como es, ciega ante la falta de evidencias. Sin cuerpo no hay asesinato y sin asesinato no hay cárcel.
—Pero usted no lo entiende. Tiene que detenerme. No puedo salir a la calle con ese ser persiguiéndome, acechándome. Controlando todos y cada uno de mis movimientos, de mis actos. Creo que quiere matarme.
—Y es muy loable por su parte, pero así son las cosas. —Comenzaba a sentirse asqueado. La sola presencia del escritor le estaba empezando a fatigar y a resultar tediosa, quería quitárselo de encima lo antes posible, que desapareciese. Si de verdad había matado a aquel chico y alguien se lo estaba haciendo pasar mal peor para él. Estaba atado de pies, manos y efectivos. No podía comenzar una investigación que podía remontarse a varios años.
—¿Por mi parte o por parte de él? Creo que usted también quiere que me mate. Sabe que soy culpable pero no hará nada. Me va a dejar salir y ya está. Va a dejar que un asesino ande suelto para que otro lo ajusticie.
—Tiene que descansar, sólo eso. Intente recordar qué hizo con el cuerpo. Cómo pudo deshacerse de él. Cuánto hace de eso seis, ocho años. Cuando recuerde algo me avisa y hablamos. Aquí tiene mi tarjeta. No puedo hacer otra cosa.
—Es usted un completo imbécil. Yo maté a ese chaval. No sé qué hice con el cuerpo, pero lo maté. Eso es lo que cuenta. Hace exactamente siete años y cinco meses. Ese es el tiempo que llevo observándolo, que lleva observándome, siete años y cinco meses. Lo maté y tiene que detenerme.
—Yo no tengo que hacer una mierda. Ya le he dicho que sin cadáver no hay asesinato y sin asesinato no hay cárcel. Así que váyase antes de que lo eche yo a patadas.
El pequeño hombre se levantó airadamente y salió del la comandancia envuelto en un sudor frío y malsano. Su aspecto no distaba mucho de los pordioseros que deambulaban por los alrededores de las iglesias, chaqueta de paño roída, barba de varios días, hedor… Miró a su alrededor esperando ver aquella cara siniestra, pero nada. Imaginó que al doblar la esquina lo encontraría frente a él, esperando en la puerta de algún local, o escondido tras alguna vieja en un portal. Siempre lo veía en los lugares más insólitos. Pero tampoco entonces lo encontró.
Se encaminó a su casa intentando hacer lo que el comisario le había sugerido. Intentando rememorar aquel día, aquella tarde. La tarde en la que había dejado de ser humano para convertirse en lobo. Mirando a todos lados para comprobar que, al menos esta vez, Marcelo no lo seguía.
Llegó a su casa, la misma desde hacía ocho años, la misma en la que había cometido el crimen y se tumbó. Se observó a sí mismo leyendo y releyendo el relato, boquiabierto, maravillado. Las lágrimas comenzaban a surcarle las mejillas, de nuevo. Volvía a sentir el aire que describiera Marcelo, los extraños gorjeos, la luz que surgía de la nada y lo envolvía todo volvía a cegarlo. El relato, su relato, el relato de Marcelo. Todo era uno y… allí estaba. Lo vislumbró en el espejo, con sus ojos sin pupilas y su cabeza a medio hacer. ¿Lo habría golpeado? Supuso que sí, al menos así debió matarlo. Pero cómo se deshizo después del cadáver. No lo recordaba. No recordaba nada, sólo que leía el relato y se ensimismaba, y se sumergía cada vez más en él, y se sentía él. Había nacido con él y crecido por él. Y él era el relato y el relato era él, o era Marcelo el relato. ¿Podía ser? ¿Podría habérselo inventado todo? ¿Podría ser una más de sus historias? Una de tantas.
Y Marcelo crecía y se hinchaba ante sus ojos, que eran los de Marcelo. Y crecía y aumentaba de tamaño como un gran globo aerostático, como un gran batracio deforme y amorfo. Y sus pupilas yertas lo miraban desde lo alto, desde el púlpito destinado a los dioses, a los creadores. Lo observaba y sentía sus pensamientos y se veía a sí mismo por las calles, mirando en derredor, buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo… y se veía a sí mismo desde un puente, caminando entre los coches, perseguido por alguien que él creía ver… y se veía a sí mismo. Y el cráneo de Marcelo se cerraba un poco más a cada nueva imagen, con cada nuevo pensamiento y él perdía consistencia. Y un dolor agudo le traspasó el alma, que era la de Marcelo. Y cientos de vidas pasaron ante sus ojos…
… al final…
… todas escritas por Marcelo.





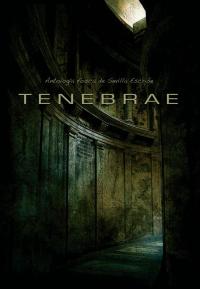
3 comentarios:
Bueno, Miguel, me he tomado la libertad de colgarte este texto que me dijo Tibu, espero que no te moleste.
Y sobre el texto, decir que me ha gustado, buena prosa, una historia interesante aunque se vea venir un poco, y un final suficientemente abierto, sugerente; un buen relato de presentación, sin duda.
Interesante, interesante. Quizá demasiado abierto pero una prosa ágil y un buen planteamiento.
Una cosilla, un error muy común: dices que el comisario se mesaba la barba pero no me lo imagino haciendo lo que dice la RAE que significa mesar: Arrancar los cabellos o barbas con las manos.
Saludos, Miguel.
Pues ya que estás por aquí también te dejo unas palabrillas ;)
Como te dije por NGC me gustó en terminos generales, aunque le veo alguna cosilla, nada importante. Y como te dije, pues en la reunión te lo comentaría, ejejeje ;P
Un abrazo. Nos leemos
Publicar un comentario