Dizque todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Pero a poco que se me eche el ojo encima se viene en conocimiento que debió andar distraído Nuestro Señor el día en que fui concebido, pues aún hoy, ya en mi edad adulta, no más de vara y media levanta del suelo mi cuerpo contrahecho, la una pierna gruesa, la otra magra y corta; chepa alta, abundante, y vista tan menguada que apenas me da para andar a tientas por el mundo.
Juntóse este mal jaez de mi humanidad con la escasa hacienda de mi padre y la generosidad de mi madre, siempre en estado de buena esperanza o de parto, de suerte que siendo yo el último de una cuenta que ya llegaba a la docena, y dando ya las trazas de lo que en creciendo llegaría a ser, ni cristiano nombre me quisieron dar aquellos dos.
Todo esto me lo contaron corrido el tiempo, ya mudados los dientes, y también de cómo pasé de manos de mi padre a las de un abate de San Benito que por cristiana caridad me cogió de lactante y me soltó ya dando los primeros pasos y diciendo las primeras palabras.
De allí salí a cobijo de un ciego de esos que cantan las tablas en las plazas de las villas; oficio pesaroso sin duda, mas no tanto como el de los zagales que los tienen por amos y que les aguantan los bártulos, la mala bebida y el mal humor, pues es costumbre de estos malos cristianos la de pagar sus cuitas con los pobres que les sirven.
Felice recuerdo el momento en el que la justicia de Dios, en forma de carro sin carretero, se abalanzó sobre aquél que seguir yo tenía, dando con su cuerpo en el suelo, su cabeza en la piedra y su alma en el infierno.
Así que fui libre por fin, sin nadie que me midiera las espaldas, asiduo de conventos y plazas de mendicantes, de sopas de pobres y desechos de mercado. Después llegó el tiempo en que empezaron a decirme que yo era bueno para dar regocijo a la gente, pues acompañaba con una retahíla de cucamonas el antiguo oficio de poner la mano ante la bolsa llena para sacar unos cuartos.
Y no debía ser mentira, pues al poco fui llamado a la hacienda del Conde de Gernal, capitán del Rey y señor de la villa. Cuando yo me vi por primera vez al cobijo de estos muros, con la barriga llena de la comida del Conde y el cuerpo vestido de tafetán de colores para alegrarle las fiestas, no diera yo un ardite ni por la mismísima silla del Rey.
Pero el Malo siempre anduvo metiendo la mano en mi vida, eso ahora lo sé. Y por eso yo acabé sirviendo al Conde, y con él a su hijo, un angelito que de pequeño me molía a palos y que ahora ya de mozo, jurado de la fe y devoto del Santo Oficio, me tiene aquí atado de pies y manos, rodeado de leña y untado en afeites, amenazándome con arrojar la tea que tiene en la mano para acabar con el demonio que dice llevo dentro.
Llegada es la hora de dar el último vale, y en este punto yo le ruego a Dios Nuestro Señor que se apiade de mí, que haga como con aquel que dio su vida por todos nosotros y no alargue mis postreros sufrimientos, que yo haré por divertirle en el cielo como a otros dicen que divertí en la tierra. Amén.
Relato incluido en la antología “Voces con Vida”.





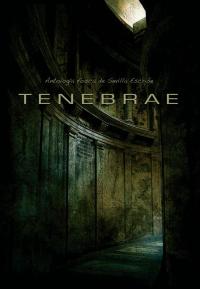
2 comentarios:
Es muy triste, aunque está muy bien escrito. La actuación del Santo Oficio fue a menudo cruel y arbitraria, casi todas sus ejecuciones fueron ancianas solitarias a las que se acusó de brujas o enfermos y contrahechos a los que se acusó de endemoniados.
Hay que recordar el pasado para no volver a cometer los mismos errores. ;-)
Un poco cruel el relato, pero me ha gustado, e de reconocer que me he liado un poco con la forma de escribir en algunas partes de la historia, pero vamos que es cosa mía, que soy un pésimo lector.
Nos vemos Canijo:)
Publicar un comentario